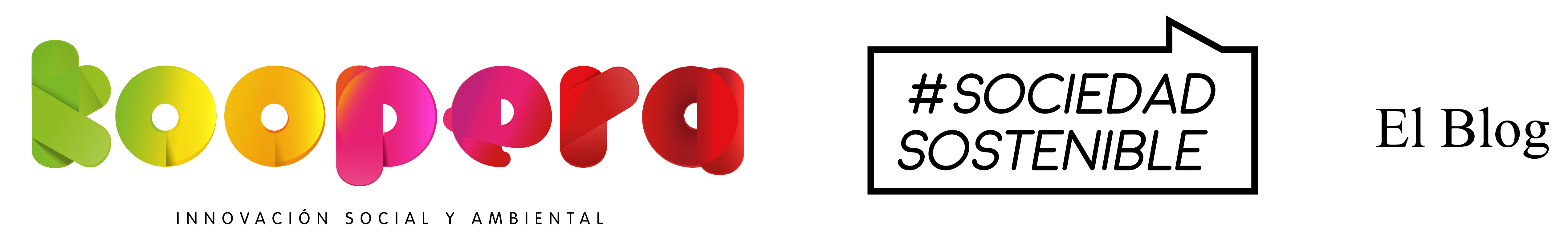España se encuentra actualmente en una tasa de circularidad del 8,5%, lejos del 23,2% fijado por la Unión Europea para 2030. Esto significa que, en general, las empresas continúan produciendo de forma lineal y las personas consumidoras seguimos consumiendo y desechando por encima de nuestras posibilidades. El proceso de globalización neoliberal ha llevado a una situación en la que muchas empresas productoras de bienes como ropa y calzado —especialmente las pequeñas y medianas— se ven abrumadas e indefensas ante el tsunami de productos de bajísimo coste unitario que llegan desde China y el Sudeste Asiático. Las empresas gestoras de residuos se ven desbordadas en sus plantas ante un enorme volumen de desechos que no se reintroducen en los ciclos productivos, lo que obliga a su eliminación mediante acumulación en vertederos o incineración para su valorización energética.
Por tanto, las soluciones basadas exclusivamente en el libre mercado no solo son incapaces de solventar este grave problema medioambiental y social, sino que constituyen una parte importante del mismo. Conscientes de su implicación en la generación de externalidades negativas para el medio ambiente y la sociedad, muchas empresas optan por agruparse para autorregularse a través de determinados estándares y códigos de buenas prácticas. Sin embargo, estos mecanismos son voluntarios, y cuando las empresas —especialmente las multinacionales— se enfrentan al dilema de cumplir medidas autorregulatorias a costa de empeorar sus resultados económicos, suele primar la obtención de beneficios, perpetuando así las externalidades negativas. En consecuencia, tanto por la presión social como incluso desde ciertos sectores empresariales, es el Estado quien debe intervenir en la economía para intentar resolver o, al menos, mitigar estos problemas ambientales y sociales.
Los Estados pueden intervenir en la economía de muy diversas formas (infraestructuras públicas, educación, sanidad, prestaciones, investigación y desarrollo, seguridad, política monetaria y cambiaria, acuerdos comerciales internacionales, etc.). Sin embargo, se identifican algunos instrumentos clave para una intervención más directa en la economía:
- La nacionalización de actividades industriales o de servicios (entidades públicas empresariales, empresas públicas, agencias estatales o fundaciones del sector público) para ofrecer directamente bienes y servicios públicos en condiciones determinadas por el Estado, minimizando las externalidades negativas.
- La regulación legal de las actividades económicas del sector privado para corregir las externalidades negativas, ya sea mediante prohibiciones y sanciones, exigencia de objetivos o especificaciones técnicas, o fijación de precios máximos o mínimos.
- La provisión de bienes y servicios públicos, ayudas, subvenciones, desgravaciones fiscales o transferencias directas con cargo a los presupuestos públicos, con el objetivo de incentivar acciones positivas por parte de las empresas y de la ciudadanía.
- El establecimiento de impuestos, tasas, contribuciones especiales o aranceles que encarezcan económicamente la producción, comercialización y/o consumo de ciertos bienes o servicios, desincentivando así prácticas perjudiciales.
La legislación medioambiental ha ido desarrollando el principio de que “quien contamina paga”, lo que ha dado lugar al concepto de responsabilidad ampliada del productor (RAP). Este principio implica que las entidades productoras asuman la responsabilidad financiera y/u organizativa de la gestión de los residuos derivados de sus productos, para garantizar una economía circular real y efectiva. La RAP podría haberse implementado a través de cualquiera de los cuatro tipos de intervención estatal mencionados —o mediante una combinación de ellos—, pero el legislador europeo y estatal ha optado por una fórmula menos invasiva para el libre mercado: los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), un modelo híbrido de colaboración público-privada que combina regulación administrativa con autorregulación empresarial.
Así, los SCRAP son una figura administrativa especial, cuya existencia depende de la regulación de sus requisitos, objetivos y funcionamiento en el correspondiente real decreto. Para operar como tal, deben estar específicamente autorizados y supervisados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como por las comunidades autónomas. Aunque la constitución de asociaciones de personas productoras depende de su autonomía y se rige por la legislación sobre entidades sin ánimo de lucro, todas las personas o entidades productoras sujetas a la RAP deben integrarse en algún SCRAP para cumplir con sus obligaciones relativas a la economía circular. Sin esa regulación administrativa, la agrupación sería una simple asociación privada, sin capacidad legal para responder a las exigencias del régimen de la RAP.
Por Pedro Carrasco
Equipo Relaciones Institucionales de Koopera